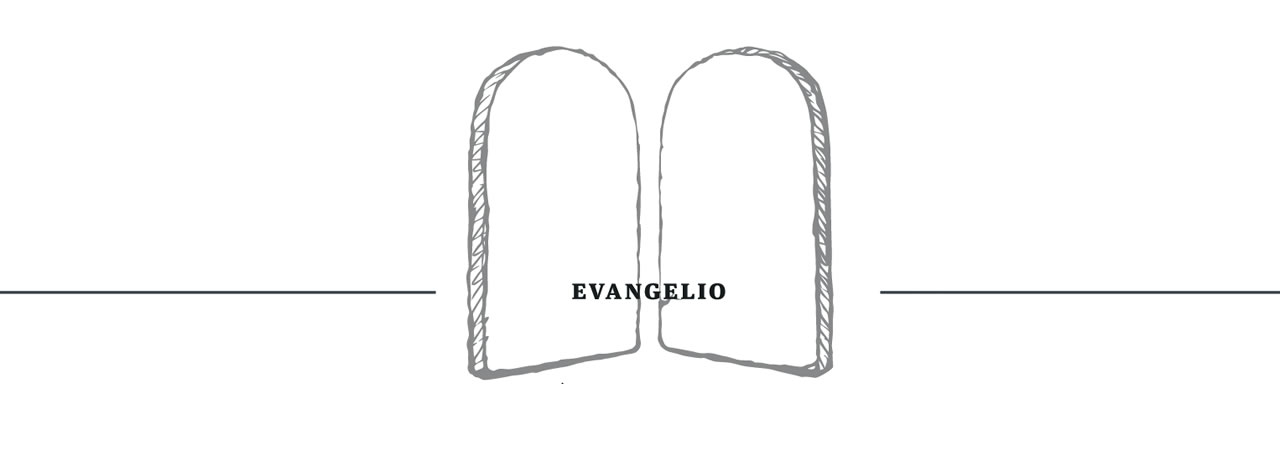¿Qué pensar sobre la ley y el pecado?
¿Qué quiere decir el apóstol Pablo en Romanos 7:7-25, donde hace declaraciones aparentemente contradictorias sobre la ley y el pecado? – Una interpretación de un pasaje bíblico difícil.
Con todo el amor y el respeto que siento frente al apóstol Pablo, creo que si hubiera estado entre los destinatarios de esta carta en aquel entonces, no habría entendido nada. Pero a pesar de las dificultades que nos puede presentar este pasaje, vamos a intentar comprenderlo.
Comenzamos con la declaración de Pablo en Romanos 7:7: “¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera”. Hasta aquí podemos seguir al apóstol. La ley –y aquí se refiere a la ley veterotestamentaria con sus innumerables mandamientos–, por supuesto, no es pecado, ya que fue dada por Dios. Lo que sí hace la ley es revelarnos el pecado, como Pablo explica a continuación: “Pero yo no conocí el pecado sino por la ley; porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera: No codiciarás” (Ro. 7:7b).
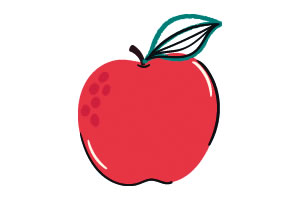 “No codiciarás” es uno de los Diez Mandamientos bien concretos que le fueron dados a Moisés. Este mandamiento revela, en realidad, el origen del pecado en el corazón humano, que se manifestó ya mucho antes de la ley de Moisés, en el huerto del Edén. Pablo lo usa para ilustrar algo fundamental: que el fin de la ley es convencer al pecador de su pecado.
“No codiciarás” es uno de los Diez Mandamientos bien concretos que le fueron dados a Moisés. Este mandamiento revela, en realidad, el origen del pecado en el corazón humano, que se manifestó ya mucho antes de la ley de Moisés, en el huerto del Edén. Pablo lo usa para ilustrar algo fundamental: que el fin de la ley es convencer al pecador de su pecado.
La ley le muestra al hombre qué es el pecado, con toda su codicia, sus deseos carnales y su rebelión, que domina los pensamientos y acciones del hombre y lo pone en esclavitud. La lógica que usa Pablo aquí es esta: si no sé que es inmoral codiciar a la mujer de mi prójimo, y si ignoro que es incorrecto e incluso indecente ser envidioso, celoso, avaro, egoísta y rebelde, entonces no soy consciente de mi culpa. Solo la ley y el conocimiento de todas estas inmoralidades me abren los ojos para ver mi transgresión y sensibilizarme al pecado. En otras palabras: solo por la ley me doy cuenta con claridad de que soy un pecador y necesito urgentemente ayuda. El versículo 7 me muestra entonces que no es la ley la que me hace pecar, sino que ella me muestra mi pecado, como también ya lo decía Romanos 3:20: “porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado”.
Después de llegar a este punto, Pablo podría haber dicho “amén”; pero no, continúa, y ahora la cosa se complica, por lo menos para mis oídos (aunque no es la culpa de Pablo que yo sea tan lento en comprender). En Romanos 7:8, el apóstol vuelve a subrayar que el problema no es el mandamiento, sino el pecado: “Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia; porque sin la ley el pecado está muerto”. De ninguna manera es el mandamiento el que causa el pecado; sin embargo, como el pecado queda manifiesto por el mandamiento, mi conducta es desenmascarada como un comportamiento determinado por la codicia, pecaminoso y nocivo. Sin el mandamiento no sabría que mi conducta es producto de mi codicia, aunque igual sería pecaminosa. Pero ahora conozco mi mala conducta. En este sentido, mi pecado, que estaba muerto, del cual no era consciente, es despertado y manifestado. Por eso Pablo dice que sin la ley el pecado está muerto.
Esto no significa que este no está, sino que no se manifiesta como tal. Me gustaría usar la siguiente ilustración. Si usted huele mal, parecido a un pescado bajo el sol caliente, pero solo frecuenta a gente que huele exactamente igual, no se dará cuenta del olor que emana; aunque, aun así, sigue oliendo mal. Ahora imagínese que sale de este aire viciado y entra a una iglesia, donde la congregación se ha reunido para el culto del domingo de mañana. Quizás no inmediatamente, pero en algún momento se dará cuenta de que las personas a su lado huelen diferente y que usted urgentemente necesita un baño. ¿Cómo ha llegado a esta convicción? Por un cambio de ubicación.
Recién cuando somos trasladados del mundo inmoral maloliente a la esfera de influencia del evangelio, son abiertos nuestros ojos.
Ahora podría alguien concluir: “¿No sería mejor, entonces, que no hubiera ley, que no conociera mi pecado y no supiera que mi conducta es pecado? ¿No sería más fácil que nadie me diga que huelo mal?”. No es así, pues aquí entran en juego el juicio divino y el pago del pecado, y también la justicia de un Dios que no puede dejarlo sin ningún castigo. Ya antes de la ley, el pecado estaba en el mundo, pero como muerto y sin que hubiese expiación para él. Esta se hizo más tarde de forma perfecta en la cruz del Gólgota. Por el sacrificio de Jesucristo en la cruz, se expiaron retrospectivamente los pecados del Antiguo Pacto y los que fueron cometidos antes de la ley.
Es decir: sin la ley y sin la conciencia sensibilizada, yo igual emitiría un terrible olor a pecado y viviría esclavizado por mi codicia, solo que carecería de convicción de pecado; me dejaría dominar por él y quedaría atrapado en él. Sería como un pescado en estado putrefacto en medio de otros pescados en mal estado, y al final tendría que pagar yo mismo el inevitable pago de mi pecado. En resumidas cuentas, el resultado de ignorar el pecado en mí sería una vida sin escrúpulos y sin vergüenza, pero que terminaría en la condenación eterna. Sin la ley, estaría en el camino hacia el infierno sin saber que soy un pecador perdido, ni que hay una solución y gracia para mí.
A continuación, Pablo dice: “Y yo sin la ley vivía en un tiempo” (Ro. 7:9a). ¿Cómo es esto? Pues justamente Pablo, el destacado fariseo, había vivido una vida de celo por la ley. Entiendo que se refiere aquí, hablando de la experiencia humana, al tiempo en el cual el hombre todavía no había conocido la ley. Pero también lo podemos aplicar a la experiencia individual, a la etapa en la cual uno todavía no es receptivo a la Palabra de Dios y sus mandamientos y vive sin ley y sin convicción de pecado, antes de llegar a la madurez y responsabilidad ante Dios y su ley.
Luego sigue: “…pero venido el mandamiento”, en otras palabras: “cuando yo fui hecho responsable ante la ley”, “el pecado revivió” (Ro. 7:9b). Es decir, el pecado, que ya antes estaba presente, fue despertado y se manifestó. Mi atracción hacia él es la inclinación normal del viejo hombre corrompido. Es el fruto de la caída del hombre en pecado. La ley revela la naturaleza del mismo, que es rebelde contra Dios y del cual el ser humano no se puede librar por su propia fuerza.
En los versículos 9 y 10, Pablo concluye: “…y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte”.
¿Cómo comprender esto? ¿Fue sin pecado Pablo hasta que llegó a la madurez y responsabilidad ante la ley? Por supuesto que no; pero por causa de los mandamientos de Dios, su vida todavía inconsciente del pecado se transformó en una carga para él. ¿Por qué? Porque la ley le reveló lo que ya era antes: un pecador, y por lo tanto una persona espiritualmente muerta. Pero justamente este conocimiento le trajo la salvación y le dio la vida, cuando finalmente conoció y recibió la gracia que le dio Aquel que cumplió la ley en su lugar.
En el versículo 11, el apóstol sigue desarrollando el pensamiento del versículo 8 sobre el pecado: “porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó, y por él me mató”.
El pecado se manifiesta por el mandamiento de Dios y esclaviza al ser humano; lo domina con sus codicias y su rebelión; lo cautiva, lo engaña, le miente y le pinta una supuesta libertad mientras lo esclaviza bajo Satanás. El hombre es despojado de la vida eterna, originalmente destinada para él, a causa del pecado y del poder que este ejerce en su vida. La tarea de la ley es entonces hacernos ver este hecho para que conozcamos al que nos puede y quiere devolver la vida eterna. En este sentido, la ley es santa y sus mandamientos son santos, justos y buenos, como lo dice Romanos 7:12. Pues persigue una meta que culmina en la completa y definitiva salvación para nosotros.
En Romanos 7:13, Pablo subraya una vez más que el problema no es la ley, sino el pecado; y también lo soy yo, que no puedo resistir al mismo. Pero por la ley, que es buena, lo malo, es decir, el pecado, se hace visible, y yo aprendo a odiarlo. Para volver a nuestro ejemplo:
Entre mis amigos malolientes me siento bien, a pesar de mi olor; pero después de cambiar mi ubicación y percibir que mi prójimo en el nuevo lugar huele mejor que yo, mi propio hedor pronto me repugna y anhelo una limpieza profunda.
Son precisamente los innumerables mandamientos de la ley y sus exigencias que parecen imposibles de cumplir los que sacan a la luz la inmensa maldad del pecado. Este llegó a ser sobremanera pecaminoso por el mandamiento (v. 13), pues la ley muestra que la codicia nunca termina y que yo no puedo librarme del pecado.
¡El pecado no es poca cosa! Sin el mandamiento “no codiciarás”, que Pablo usa aquí de ejemplo, no sabríamos que no solo son pecaminosas nuestras acciones, sino también nuestros pensamientos y omisiones. El pecado siempre nos seducirá no solo a actuar mal, sino también a pensar cosas vergonzosas, a hablar mentiras y a omitir lo bueno. Y cuanto más el ser humano es consciente de ello –y esto sucede a través de la ley– tanto más fuertemente brillará la gracia de Dios. De modo que la ley no solo revela el pecado, sino que también nos revela la gracia que nos es dada en Jesucristo.
La solución del problema del pecado
Los siguientes versículos son una prueba contundente de que ningún ser humano se justifica por las obras de la ley, de que incluso como hijos de Dios podemos seguir pecando y que solo Jesucristo nos da la vida eterna. En primer lugar, Pablo menciona la depravación del hombre, que también aflora entre nosotros los creyentes en Cristo y lo seguirá haciendo mientras estemos todavía en nuestros cuerpos terrenales. Y creo que cada uno de nosotros es una prueba viviente de esta verdad. Así escribe Pablo en Romanos 7:18: “Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien; porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo”.
Pablo deja claro que no somos capaces de hacer nada duraderamente bueno de nosotros mismos. Por muy sociables y bondadosos que seamos, al final siempre se impondrán nuestros propios intereses, nos asaltarán malos pensamientos, se nos escaparán palabras soeces, o lo que sea. Hablar del núcleo bueno de las personas o de que las personas nacen buenas y solo se vuelven malas por influencias externas, no es más que una mentira diabólica y una distorsión de los hechos. El corazón del hombre es malo desde su juventud, pues es la consecuencia de la caída del mismo. De hecho, “el mundo entero está bajo el maligno” (1 Jn. 5:19). El que no tiene al Espíritu Santo posiblemente ni siquiera se dé cuenta de esto y, si lo hace, probablemente no le moleste; pero un hijo de Dios no quiere pecar, no quiere ser cautivado por el mal. Por eso escribe Pablo: “el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo”. En otras palabras: “No quiero pecar, pero no logro llevar una vida sin pecado” (cf. Romanos 7:19).
Ahora alguien se podría preguntar: ¿era Pablo tan débil, tan poco disciplinado? Tendría que haberse esforzado más. No. Pablo no era débil, y tampoco le faltaba disciplina, sino que era realista, conocía el poder del pecado y entendió que solo la gracia lo podía hacer justo delante de Dios. Por eso dice en Romanos 7:20: “Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí”.
¡Otra vez una afirmación de Pablo que nos podría confundir! ¿No hemos sido liberados del pecado? ¿Cómo Pablo puede hablar todavía del pecado que mora en él?
 Sí, hemos sido liberados del pecado, pues el Señor Jesús hizo expiación por nosotros tomando sobre él nuestros pecados. Sin embargo, el pecado sigue presente mientras todavía no hayamos sido revestidos de nuestros cuerpos de gloria. En otras palabras: el pecado ya no constituye un problema para el creyente, pero no en el sentido de que no esté más ahí, sino en el sentido de que ya no tenemos que temer sus consecuencias de largo alcance. El pecado no tiene más derecho sobre nosotros; ya no tenemos que pagar nosotros mismos su precio. El día del pago ya tuvo lugar, concretamente, el Viernes Santo; la expiación ya se ha realizado. En este sentido, estamos libres del pecado. Pero, como he dicho, sigue ahí y puede mordernos, aunque su mordedura ya no nos lleva a la muerte.
Sí, hemos sido liberados del pecado, pues el Señor Jesús hizo expiación por nosotros tomando sobre él nuestros pecados. Sin embargo, el pecado sigue presente mientras todavía no hayamos sido revestidos de nuestros cuerpos de gloria. En otras palabras: el pecado ya no constituye un problema para el creyente, pero no en el sentido de que no esté más ahí, sino en el sentido de que ya no tenemos que temer sus consecuencias de largo alcance. El pecado no tiene más derecho sobre nosotros; ya no tenemos que pagar nosotros mismos su precio. El día del pago ya tuvo lugar, concretamente, el Viernes Santo; la expiación ya se ha realizado. En este sentido, estamos libres del pecado. Pero, como he dicho, sigue ahí y puede mordernos, aunque su mordedura ya no nos lleva a la muerte.
Y Pablo sigue y dice en Romanos 7:21: “Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley: que el mal está en mí”.
La conclusión realista del apóstol es esta: “A pesar de toda mi buena voluntad, sigo abrazando el mal”. ¿Por qué? Porque mi carne sigue infectada por el pecado. El mal está dentro de mí, no necesito buscarlo, no tengo que esforzarme por él, viene por sí solo, de forma totalmente automática. No conozco tu experiencia, pero la mía es que no tengo que decidirme a pecar cuando me levanto por la mañana, sino que esto viene de forma natural; el día ofrece muchas oportunidades para hacerlo. Y, como he dicho, no solo hay pecados de comisión, sino también de omisión; ni hablar de nuestras palabras y pensamientos. No me propongo estas cosas, al contrario, ellas vienen a mí. Por eso debo empezar el día con oración, para que pueda abstenerme del mal y hacer el bien. Puedo recurrir al Señor para que me proteja y me guarde, y que pase el día según su agrado.
En los versículos que siguen, Pablo describe este conflicto: la lucha interior entre nuestra posición en Cristo –en la que estamos prácticamente libres de pecado– y nuestra condición en la carne –que permite que el pecado irrumpa una y otra vez. Es el conflicto diario entre lo que queremos, a partir de nuestro nuevo sentir en Cristo, y lo que hacemos de manera natural y automática. Pablo explica que está dispuesto a vivir según las normas de Dios, pero que el pecado se lo impide repetidamente y se apodera de él (Romanos 7:22-23).
Es interesante observar que Pablo hace una distinción entre nuestro ser interior –permítanme decir espíritu– y nuestro ser exterior, nuestro cuerpo, al hablar de los miembros. Nuestro espíritu está renovado y unido a Dios, de modo que nuestro ser interior quiere vivir según Dios y bajo el control del Espíritu; pero nuestros miembros, o sea, nuestro cuerpo o nuestra carne, siguen siendo los viejos de antes. Están todavía sujetos a la ley del pecado hasta que recibamos nuestro nuevo cuerpo glorioso.
Después de subrayar la depravación del hombre en estos versículos, Pablo culmina con un grito de desesperanza en el versículo 24: “¡Miserable de mí! ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?”.
Es una pregunta que cada ser humano tendría que hacerse, antes de poder recibir la respuesta que Pablo nos da en seguida, en el versículo siguiente. ¿Quién me librará de mi cuerpo de muerte y del poder del pecado sobre él? ¡Dios, en su Hijo Jesucristo! ¡Solo en Jesús se recibe la gracia de Dios! En este contexto, Pablo vuelve a mencionar el gran conflicto que se libra en el creyente, y su descripción nos hace pensar casi en una personalidad dividida: “Gracias doy a Dios, por Jesucristo Señor nuestro. Así que, yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado” (Ro 7:25).
Una vez más, Pablo se refiere a esta separación entre lo interior, el espíritu o la mente, que sigue la ley de Dios, y lo exterior, la carne, que está sujeta a la ley del pecado. Y con esto, Pablo llega al meollo de la cuestión. No esconde ni embellece la realidad, no proclama ningún evangelio de prosperidad, ni tampoco nos hace creer que ya no podamos pecar. Pero nos explica que, como hijos de Dios, servimos a nuestro Dios y nos esforzamos por vivir una vida que le sea agradable, pero nuestra carne, en la que todavía hace estragos el pecado, siempre intentará impedirlo. Por eso es aún más importante buscar la cercanía de Dios, leer la Biblia, prestar atención a su Palabra, refugiarnos en la oración, no faltar a nuestras reuniones de iglesia y separarnos radicalmente de lo que sabemos que contrista al Espíritu de Dios.