
Volviendo a la cruz
No sabemos lo que traerá el nuevo año. No sabemos cuándo vaya a venir el Señor. No sabemos cuántas veces lloraremos aún. Pero una cosa sabemos cada uno de nosotros, y a esa podemos aferrarnos: Jesús murió por mí en el madero de la cruz, y por eso puedo mirar hacia adelante sin temor.
2017 fue el año de la Reforma, 500 años desde que Martín Lutero desencadenó la Reforma en toda Europa. Él fue quien “redescubrió” el evangelio en las cartas del apóstol Pablo a los romanos y a los gálatas, y quien con eso pudo hacer frente a los poderes mundanos y eclesiásticos, el mal espíritu de su tiempo. Hoy en día, un nuevo redescubrimiento del evangelio parece más necesario que nunca. Los teólogos protestantes convocan al diálogo con el islam, los evangélicos peregrinan “volviendo a Roma” porque la superficialidad y la ausencia de compromiso del protestantismo les repugnan. Diferentes predicadores fieles a la Biblia, que se remiten al único y mismo Señor, se contradicen uno al otro en el púlpito y por medio de páginas de Internet. Al mismo tiempo, la decadencia moral y social, en el supuesto occidente cristiano, es inevitable. ¿Dónde, entonces, puede encontrar amparo un creyente?
La respuesta es la misma que Lutero diera hace apenas 500 años atrás: en el evangelio, más exactamente en la “persona” del evangelio, Jesucristo mismo. Es necesario que nosotros, los cristianos protestantes, regresemos a la cruz y que una vez más lleguemos a ser “simples”, que no nos aferremos a nada más que a la “locura” de la Palabra de la Cruz (1 Co. 1:18).
Para Martín Lutero, una de las declaraciones centrales al respecto se encontraba en Romanos 1:16-17: “Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree; al judío primeramente, y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá.”
Durante años, Lutero se había esforzado por vivir una vida pura, por poder estar en pie delante de Dios. Pero, por más que se cansaba luchando, que golpeaba su cuerpo hasta dejarlo sangriento, que lo privaba de alimento ayunando durante días, su miseria interior y su conciencia de que no lo podía lograr aumentaba diariamente.
Y entonces, algo le quedó claro: “El justo por la fe vivirá”. No es nuestro logro lo que Dios quiere. No es nuestra oración lo que Dios exige, no es nuestra vida “santa” lo que nos permite acercarnos a Dios; no son los ejercicios espirituales y los ritos lo que Dios exige. Sino sencillamente esto: “Él vivirá por la fe”. La fe es la salida de nuestra miseria, de nuestra perdición, de nuestro enredo en el pecado y de nuestra lejanía de Dios.
Supongamos que usted se encuentra en un consultorio médico y espera un tratamiento urgente que le salve la vida. Aun antes que el médico tenga el diagnóstico y comience con su tratamiento, él ya le promete que se sanará; aun antes que usted haya tomado un medicamento, ya recibe la promesa de una sanidad total. A un médico de ese tipo seguramente usted lo desecharía como charlatán. Pero exactamente así obra Dios: Él nos da una oportunidad garantizada de éxito. Aun antes que Dios le diga Su diagnóstico a un pecador (Ro. 1:18 - 3:21), le promete a cada persona que cree en Él la sanidad, y lo hace con las sencillas palabras: “él vivirá por la fe”. Eso ya de antemano significa para nosotros: absuelto por la fe. No más condenación por la fe. Libre de la carga del pecado por la fe. Aceptado por Dios por la fe. Tener el cielo seguro, por la fe. ¡Ese es el poderoso mensaje del evangelio! Aun cuando no haya comprendido todavía en toda su profundidad la Palabra de la Cruz, si creo en ella, soy declarado justo por Dios. Aun cuando no sea capaz de sondear toda la dimensión de la gracia divina, si creo en ella, soy considerado como santo por Dios. Aun cuando no sea capaz de comprender mi pecaminosidad y perdición en toda su profundidad, si por fe me aferro a la obra de salvación de Jesucristo, soy reconciliado con Dios. Ese es el evangelio del que habla Pablo.
 Él testifica: en el evangelio hay poder para justificar a una persona y llevarla a la vida. Sí, quien cree en el evangelio entra en contacto con el poder más grande del universo, el poder de Dios. Evangelio significa “mensaje alegre”, “buena noticia”, o también, “mensaje de victoria”. De hecho, el evangelio es la mejor noticia que jamás haya sido proclamada en el mundo. El evangelio de Dios no es nada más ni nada menos que Jesucristo mismo. Él es esa única persona. Él es el poder de la vida eterna, el poder de la voluntad todopoderosa y el poder del amor infinito. Y ahora, después de todo, sería lógico, si a partir del siguiente versículo en Romanos 1, Pablo comenzara a explicar este evangelio, este poder de Dios. Pero no lo hace. O no lo hace en la manera en que uno quizá esperaría. Recién en el capítulo 3:21 habla otra vez del evangelio. Antes, explica por qué el evangelio es necesario. Muestra por qué ninguna otra cosa sino el poder de Dios puede hacer justo a un ser humano y llevarlo a la vida.
Él testifica: en el evangelio hay poder para justificar a una persona y llevarla a la vida. Sí, quien cree en el evangelio entra en contacto con el poder más grande del universo, el poder de Dios. Evangelio significa “mensaje alegre”, “buena noticia”, o también, “mensaje de victoria”. De hecho, el evangelio es la mejor noticia que jamás haya sido proclamada en el mundo. El evangelio de Dios no es nada más ni nada menos que Jesucristo mismo. Él es esa única persona. Él es el poder de la vida eterna, el poder de la voluntad todopoderosa y el poder del amor infinito. Y ahora, después de todo, sería lógico, si a partir del siguiente versículo en Romanos 1, Pablo comenzara a explicar este evangelio, este poder de Dios. Pero no lo hace. O no lo hace en la manera en que uno quizá esperaría. Recién en el capítulo 3:21 habla otra vez del evangelio. Antes, explica por qué el evangelio es necesario. Muestra por qué ninguna otra cosa sino el poder de Dios puede hacer justo a un ser humano y llevarlo a la vida.
A partir de Romanos 1:18, Pablo habla sobre una característica, o faceta de Dios, que no es muy apreciada en la cristiandad posmoderna, en nuestra cultura y sociedad: la ira de Dios. Pero, el hecho es que el evangelio no tendría sentido sin la ira de Dios. En Romanos 1:18-23, Pablo explica que Dios siente ira hacia las personas impías e injustas, porque si bien podrían reconocer la verdad sobre Dios en la naturaleza y el mundo creados por Él, ellos suprimen ese conocimiento y adoran a la creación en lugar de al Creador, y en su impiedad prefieren todo tipo de maldades. Pablo muestra que ningún ser humano puede mantenerse en pie delante de Dios, y toda persona merece Su ira.
 Antes que lleguemos al poder liberador del evangelio, debemos comprender que nunca podemos cumplir las normas de Dios. Por eso, para el reformador Lutero era muy importante predicar primeramente la ley de Dios, y después el evangelio, la cruz. Porque si nos miramos a nosotros mismos en los mandamientos de Dios, tenemos que reconocer y decir que, por nosotros mismos, somos incapaces de cumplirlos. Nadie entra en el cielo con base en sus propios logros. Nuestros esfuerzos y empeños pueden ser grandes, pero nunca alcanzan. “Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia; y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento” (Is. 64:5).
Antes que lleguemos al poder liberador del evangelio, debemos comprender que nunca podemos cumplir las normas de Dios. Por eso, para el reformador Lutero era muy importante predicar primeramente la ley de Dios, y después el evangelio, la cruz. Porque si nos miramos a nosotros mismos en los mandamientos de Dios, tenemos que reconocer y decir que, por nosotros mismos, somos incapaces de cumplirlos. Nadie entra en el cielo con base en sus propios logros. Nuestros esfuerzos y empeños pueden ser grandes, pero nunca alcanzan. “Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia; y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento” (Is. 64:5).
Jesucristo mismo usó los Diez Mandamientos cuando alguien Le preguntó en cuanto a “qué bien hacer” para “tener la vida eterna” (Mt. 19:16-30). Esta “ley básica” de Dios nos muestra de manera especial, lo totalmente perdidos que realmente estamos. Al hacer esto, es como si una luz brillante comenzara a iluminar un fondo oscuro. Así también es con nuestra perdición. Recién la comenzamos a ver correctamente a la clara luz de los santos mandamientos de Dios.
El primer mandamiento dice: “No tendrás dioses ajenos delante de mí” (Éx. 20:3). Jesucristo explicó este primer mandamiento de la siguiente manera: “Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento” (Mt. 22:37-38; cp. Dt. 6:5). Martín Lutero sacó la siguiente conclusión de esto: si el mandamiento supremo es amar a Dios de todo corazón, entonces el mayor de los pecados es no amarlo de todo corazón. Esta idea casi enloqueció a Lutero. Porque, ¿cómo puede un ser humano amar a Dios siempre de todo corazón, con todos sus pensamientos y sentimientos?
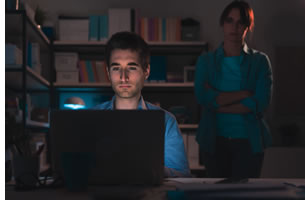 No alcanza el espacio en este artículo para analizar cada uno de los mandamientos y sus principios, pero rápidamente queda claro que no podemos mantenernos en pie delante de Dios, si aplicamos la norma de Jesucristo. El sexto mandamiento, por ejemplo, dice: “No matarás” (Éx. 20:13), pero nuestro Señor eleva esta exigencia con palabras claras: “Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás; y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje sin razón contra su hermano, será culpable de juicio; […] y cualquiera que le diga: fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego” (Mt. 5:21-22). O el séptimo mandamiento: “No cometerás adulterio” (Éx. 20:14). También aquí Jesucristo va hasta el meollo del asunto: “Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón” (Mt. 5:28). Todo dejo de un pensamiento sexual o mirada lujuriosa que no estén dirigidos hacia el cónyuge, ya es adulterio –estemos casados o no. Esta norma divina es válida para cada persona.
No alcanza el espacio en este artículo para analizar cada uno de los mandamientos y sus principios, pero rápidamente queda claro que no podemos mantenernos en pie delante de Dios, si aplicamos la norma de Jesucristo. El sexto mandamiento, por ejemplo, dice: “No matarás” (Éx. 20:13), pero nuestro Señor eleva esta exigencia con palabras claras: “Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás; y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje sin razón contra su hermano, será culpable de juicio; […] y cualquiera que le diga: fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego” (Mt. 5:21-22). O el séptimo mandamiento: “No cometerás adulterio” (Éx. 20:14). También aquí Jesucristo va hasta el meollo del asunto: “Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón” (Mt. 5:28). Todo dejo de un pensamiento sexual o mirada lujuriosa que no estén dirigidos hacia el cónyuge, ya es adulterio –estemos casados o no. Esta norma divina es válida para cada persona.
El primer y gran mandamiento es: amar a Dios de todo corazón. Y el mandamiento semejante a este es: “¡Amarás a tu prójimo como a ti mismo!”. ¿Ser tan solícitos hacia todos nuestros prójimos como hacia nosotros mismos? Eso es imposible. El resultado desilusionador al que Pablo llega, es que todos los seres humanos “están bajo pecado. Como está escrito: ‘No hay justo, ni aun uno; no hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles; no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno’” (Ro. 3:9-12).
¿Qué es pecado? La infracción consciente o inconsciente de la ley de Dios –ya sea a través de nuestros hechos, de nuestra omisión o de nuestros pensamientos. Nadie puede mantenerse en pie delante de Dios. Nadie puede cumplir Sus mandamientos. Toda persona que sea juzgada según sus obras, ante el trono de juicio de Dios, merecerá el infierno (Mt. 10:28; Mr. 9:43-44; cp. Ap. 20:10-15; 21:8).
Cuando Lutero aún era monje y erudito católico, reconoció muy bien que él nunca podría cumplir los mandamientos de Dios –por más que se esforzara. Él se castigaba a sí mismo, dormía en el piso frío, pasaba a veces hasta cinco horas por día en el confesionario, casi enloqueciendo con la idea de no poder agradar a Dios. Y Lutero no necesariamente era uno que se mordiera la lengua. A veces exclamaba palabras como: “¿Amar a Dios? ¡A veces Lo odio!”. ¡Eso es fuerte! O: “A veces, Cristo no me parece otra cosa que un juez enfurecido, quien viene a mí con una espada en la mano”. O: “¡Al diablo con Moisés!”. Con estas palabras se refería a la ley. Sí, Lutero reconocía claramente que él no podía cumplir el estándar de Dios. “Por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él; porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado” (Ro. 3:20). Parecía que Lutero, en todo el sentido de la palabra, casi se estaba volviendo loco, hasta que comenzó a leer la carta a los romanos…
Y aquí entra en juego el evangelio, la buena nueva. Dios contrapone Su evangelio a nuestra incapacidad y perdición; Su perdón y salvación a nuestro pecado. Es el evangelio del que Pablo dice: “Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree” (Ro. 1:16). Este evangelio es un acontecimiento histórico. “A su tiempo” Cristo murió por los impíos (Ro. 5:6; cp. Gá. 4:4). Dios se reveló a los humanos en Su Hijo eterno. Jesucristo, por medio de quien todas las cosas fueron creadas (Col. 1:16), llegó a ser hombre, nacido de una virgen, engendrado por el Espíritu Santo –y por eso Él no cargó con el pecado hereditario de Adán (Is. 7:14; Mt. 1:23; Lc. 1:35; Ro. 5; Gá. 4:4). Él, como totalmente Dios y totalmente humano, vivió una vida perfecta, sin pecado alguno. Él era el Mesías y rey de los judíos prometido en el Antiguo Testamento. Pero el pueblo de los judíos Lo rechazó. Él fue traicionado, torturado y clavado en la cruz. Pero, al tercer día, después de Su muerte en la cruz, Él se levantó de entre los muertos y con eso demostró que Él era el Hijo de Dios y que Él verdaderamente era el Mesías, el Redentor (Ro. 1:4). Él ascendió al cielo y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre (Mr. 16:19) y de allí regresará a la tierra para reinar en Israel (Hch. 1:5, 11).
Este evangelio también fue “testificado por la ley y los profetas” (Ro. 3:21). Fue predicho en la Biblia judía, el Antiguo Testamento. Los judíos podrían haberlo reconocido si hubieran leído y creído a la ley y los profetas (eso es el Antiguo Testamento). Así fue con el profeta Isaías, por ejemplo, quien en el año 700 antes de Cristo profetizó detalladamente Su camino de pasión y la razón de ese sufrimiento (Is. 53:3-12). O sea que esto significa que no fue coincidencia ni descuido, que el Hijo de Dios luego fuera clavado en una cruz. Si bien Él fue traicionado por los humanos, fue Dios mismo quien envió a Su único Hijo a la cruz.
 Es justamente esa cruz la que revela la justicia de Dios (Ro. 3:21). Porque allí los culpables pueden llegar a ser “justificados”, y luego ser absueltos en el juzgado divino. Eso es posible porque el justificado por la fe ha comprendido que otro, es decir Dios mismo en Jesucristo, se sienta en el banco de los acusados. Allí Jesús toma sobre Sí la culpa y el castigo del acusado en su totalidad. Ese hecho lleva a Pablo, lleno de júbilo, al punto de decir: “¡Ninguna condenación hay para aquel que está en Cristo Jesús!” (Ro. 8:1).
Es justamente esa cruz la que revela la justicia de Dios (Ro. 3:21). Porque allí los culpables pueden llegar a ser “justificados”, y luego ser absueltos en el juzgado divino. Eso es posible porque el justificado por la fe ha comprendido que otro, es decir Dios mismo en Jesucristo, se sienta en el banco de los acusados. Allí Jesús toma sobre Sí la culpa y el castigo del acusado en su totalidad. Ese hecho lleva a Pablo, lleno de júbilo, al punto de decir: “¡Ninguna condenación hay para aquel que está en Cristo Jesús!” (Ro. 8:1).
Ahora, deberíamos tener claro que Dios no simplemente pasa algo por alto. Él no cierra los ojos y dice: adelante, el pasado es pasado; o simplemente hace la vista gorda. No, cuando Dios justifica al pecador, lo hace solamente por la única razón que Pablo enfatiza: “A Él [Jesucristo] Dios lo puso como propiciación por medio de la fe en su sangre” (Ro. 3:25). Él único camino por el cual Dios justifica al pecador, es el camino que pasa por la cruz del Gólgota. Eso solamente es posible porque Jesucristo derramó Su sangre en la cruz y murió, tomando así el pecado del mundo sobre sí, cumpliendo las exigencias de un Dios santo. Solamente recibimos nuestra justificación, si tomamos este suceso personalmente para nosotros y creemos en él. Es más, nos escondemos en Jesucristo, como un niño busca protección del mal tiempo bajo el abrigo de su papá. Solamente si yo me escondo en Cristo, en aquello que Él hizo por mí en la cruz del Calvario, solo entonces Dios me otorga Su protección de Su ira santa sobre los pecadores perdidos.
Viendo el evangelio de este modo, es un asunto legal: Cristo toma sobre Sí todos los pecados del pecador creyente. En contrapartida, Él pone Su total justicia sobre el pecador. Ahora Dios ve al pecador, a través de Su Hijo, sin pecado. En lugar del pecador, el Hijo justo ya ha cargado con el castigo, y ha vencido a la muerte y al castigo a través de Su resurrección. Por eso, el pecador es reconciliado con Dios, es justificado delante de Dios y tiene vida eterna. ¡Ese es el poder de Dios en el evangelio!
En la cruz, Jesucristo cargó con el castigo que debería habernos tocado a nosotros. No podemos imaginarnos lo que eso significa y lo que Le puede haber costado. Fue tan grave que Jesús tuvo que exclamar en la cruz: “¡Dios mío, Dios mío! ¿Por qué me has desamparado?” (Mt. 27:46). Pero Cristo bebió el cáliz hasta la última gota amarga, hasta que pudo proclamar: “¡Consumado es!” (Jn. 19:30). Y con la resurrección de Jesucristo, Dios proclamó, confirmó y selló el hecho de que este sacrificio de expiación vicario de Su Hijo es suficiente, y que Cristo pagó por los pecados de todas las personas que creen en él.
Dios sería injusto si Él no justificara a toda persona que cree en Cristo. Sería una negación de Su nombre, Su carácter y Su propia justicia. Y esa es la gran pregunta que tenemos nosotros los humanos: ¿cómo puede Dios perdonar, y seguir siendo totalmente justo? ¿Cómo puede Dios, la instancia moral absoluta, justificar a un pecador? ¿Cómo puede Él, el Dios absolutamente justo y santo, aceptar a los pecadores, sin que al hacerlo se desvíe de Su propia norma de justicia y santidad?
La respuesta la encontramos, como hemos visto, en la cruz del Calvario. “A fin de que él [Dios] sea el justo, y el que justifica al que es de la fe de Jesús” (Ro. 3:26). Sí, en la cruz del Calvario se reveló tanto la verdad de Dios sobre el pecado (lo terrible y abominable que el mismo realmente es), como también fue satisfecha la justicia y la santidad de Dios. Cuando el Dios santo mismo se convirtió en humano, tomó sobre Sí el castigo por el pecado y pagó por este con Su muerte, fue creada la salida completa para los pecadores (Ro. 3:25-26).
Muchos cristianos quizás aún no hayan comprendido lo grande que esta buena noticia es realmente, lo segura que la redención es realmente. En la cruz, Dios no puso a un lado a la ley, sino que la cumplió en su totalidad. Cristo cargó en la cruz con la maldición de la ley, de modo que nosotros podamos recibir Su justicia (Gá. 3:10-13; 2 Co. 5:21).
Lutero llamó a esto el “intercambio alegre” y un “cambio verdaderamente desigual”: la justicia de Cristo contra nuestra injusticia. Eso muestra que la gracia de Dios no depende de nosotros, y por eso nunca la perderemos si creemos en Jesucristo. Y eso es lo que deberíamos recordar, y a lo que deberíamos aferrarnos una vez más en el año de la Reforma. Ninguna historia de sufrimiento debería estar tanto en nuestros corazones, como la cruz de Cristo, como enfatizó Lutero. Es más, deberíamos aferrarnos con todas nuestras fuerzas a Cristo y a Su cruz, y no confiar en nuestra propia justicia, nuestra propia astucia o nuestro propio crecimiento en la santidad. ¡Todos nuestros pecados nos han sido perdonados!
Cristo lo es todo y la cruz es nuestra ancla. A eso queremos aferrarnos. Cuando el Jesucristo crucificado y resucitado se encuentra en el centro de nuestra vida, nos encontramos del lado seguro. Porque lo único que nos justifica delante de Dios es la fe en Jesucristo. Por eso, Pablo dijo: “Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo, y a éste crucificado” (1 Co. 2:2), pues solo y únicamente somos “justificados… mediante la redención que es en Cristo Jesús” (Ro. 3:24).
Normalmente todo cristiano creyente está de acuerdo en que no somos justificados con base en algo que hayamos hecho. Quizás por eso usted dirá que ya hace mucho que lo sabía. Pero, hay algo más que deberíamos tener en cuenta, y que olvidamos a menudo: tampoco somos justificados con base en el grado de santidad que ya hayamos alcanzado. Dicho en otras palabras: tampoco somos justificados en base a lo que Cristo hace en nuestros corazones.
El Espíritu Santo actúa como prueba y prenda de nuestra salvación en nosotros, pero no es por eso que llegamos al cielo. Algunos cristianos tienden a pensar que ellos entrarán al cielo por lo que Jesús ha hecho en sus corazones. Eso no es cierto. Porque entonces se levantan preguntas de duda tales como: ¿Estaré haciendo lo suficiente? ¿Estaré orando lo suficiente? ¿Vivo lo suficiente en el Espíritu Santo? ¿Doy el amor suficiente? ¿Estaré odiando el pecado lo suficiente? ¿Será que en todo tengo la convicción teológica correcta? En otras palabras: ¿será que Cristo ya ha hecho lo suficiente en mi corazón para que yo pueda entrar al cielo? ¿Habrá sido cambiado lo suficiente mi corazón, para que yo pueda entrar al cielo?
Uno de los criminales que estaba en la cruz al lado del Señor Jesús, entró al paraíso porque creyó. Él ya no tenía tiempo para dejar que Cristo o el Espíritu Santo obraran en su corazón. Él ya no tenía tiempo para profundizar su amor hacia las personas, de hacer una lista de oración, de leer más la Biblia, de ir puntualmente al culto, de desarrollar las convicciones de vida correctas, o de contribuir financieramente para la propagación del evangelio. Él entró al cielo solo y únicamente porque creyó.
 ¡Oh, qué lamentables son nuestros esfuerzos humanos a menudo! En la ciudad de Tréveris, Alemania, por ejemplo, se encuentra la Puerta Negra, una maravillosa puerta de la ciudad del tiempo romano. En esta se hizo empotrar, en el año 1028, el monje bizantino Simón, proveniente de Sicilia, para así poder dedicarse a la oración y la contemplación sin ser molestado. ¿Será que las auto mortificaciones pueden ser el camino correcto para acercarse a Dios? ¡No! Es y sigue siendo solo y únicamente la gracia, en la persona y obra de Jesucristo, lo que nos salva, no el esfuerzo propio, ni el cumplimiento de reglas y leyes, o el orar y ayunar.
¡Oh, qué lamentables son nuestros esfuerzos humanos a menudo! En la ciudad de Tréveris, Alemania, por ejemplo, se encuentra la Puerta Negra, una maravillosa puerta de la ciudad del tiempo romano. En esta se hizo empotrar, en el año 1028, el monje bizantino Simón, proveniente de Sicilia, para así poder dedicarse a la oración y la contemplación sin ser molestado. ¿Será que las auto mortificaciones pueden ser el camino correcto para acercarse a Dios? ¡No! Es y sigue siendo solo y únicamente la gracia, en la persona y obra de Jesucristo, lo que nos salva, no el esfuerzo propio, ni el cumplimiento de reglas y leyes, o el orar y ayunar.
Es la fe que confía en que Dios se volvió hombre en Jesucristo; la fe que cuenta con que, en la cruz del Calvario, Jesús tomó sobre Sí nuestra culpa y, como castigo por el pecado, murió en nuestro lugar. Esto muestra que somos justificados a través de lo que fue hecho, desde afuera de nosotros, por nosotros. Entramos al cielo a través de lo que Jesucristo hizo. No entramos al cielo por lo que nosotros hacemos. Y según eso, tampoco llegamos al cielo por lo que Cristo hace en nuestros corazones, como enfatizó el profesor de Biblia, Alistair Begg, en su tiempo. Vamos al cielo porque ya todo fue hecho por nosotros. A los ojos de Dios, nuestro viejo hombre ya ha muerto; a los ojos de Dios ya no somos pecadores; a los ojos de Dios ya hemos resucitado a una nueva vida; a los ojos de Dios ya somos justos y santos –independientemente de si alguna vez tenemos un día bueno o un día malo. ¡Y todo eso solo por gracia, solo por la fe, solo a través de Jesucristo!
Cuando el monje y erudito católico, Martín Lutero, se dio cuenta de esto, su vida cambio totalmente. Y comenzó lo que hoy conocemos como reforma protestante. R.C. Sproul explicó: “A partir del momento en que Lutero comprendió lo que Pablo explicó en la carta a los romanos, él fue una persona diferente. La carga de su pecado había sido quitada. Las terribles angustias habían llegado a su fin. Eso significó tanto para este hombre, que estuvo dispuesto a oponerse al Papa, al Concilio, a los príncipes y al emperador y, en caso de ser necesario, al mundo entero. Él había entrado por las puertas del paraíso, y no dejaría que ningún ser humano lo volviera a sacar de allí.” Sea lo que fuere que suceda en su vida en este nuevo año, aférrese, por favor, a la obra realizada una vez por todas por Jesucristo, y regrese una y otra vez a la cruz. No deje que lo saquen a tirones del paraíso, y confiese con Lutero:
“Hasta ahora, por mi debilidad y maldad innatas, me ha sido imposible cumplir lo suficiente con las exigencias de Dios. Si no puedo creer que Dios, por Cristo, me perdona este retraso llorado diariamente, estoy perdido. Tengo qué desesperar. Pero no lo hago. No me cuelgo de un árbol como Judas, eso no. Me cuelgo del cuello, o del pie de Cristo, como la pecadora. Aunque quizá sea aún peor que esta, me aferro a mi Señor. Entonces, Él le dice al Padre: ‘Padre, pero él se cuelga de Mí. ¿Qué hacemos? Yo morí por él. Deja que pase’. Esa quiero que sea mi fe.”
